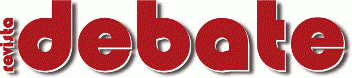OSCAR VIGIL / TORONTO /
OSCAR VIGIL / TORONTO /
El teléfono sonó pocos minutos después de la seis de la mañana. Al otro lado de la línea, con voz sombría, el corresponsal de una agencia internacional de noticias nos dio lo que en ese momento era un rumor que había comenzado a propagarse rápidamente: “parece que han asesinado a los jesuitas de la UCA”.
Era la mañana del 16 de noviembre de 1989. La noche anterior aviones de la Fuerza Aérea Salvadoreña habían bombardeado por primera vez las posiciones de la guerilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en los barrios pobres de la capital de El Salvador, San Salvador, mientras que en uno de los barrios clase alta un comando especial había cometido la masacre.
Impedidos de salir a la calle por el toque de queda que regía a partir de las 6:00pm, el día anterior un grupo de periodistas de Diario Colatino nos habíamos quedado atrapados en el viejo edificio del periódico y habíamos pasado en desvelo por la intensidad del sobrevuelo de los aviones y el sonido de las bombas.
En la mañana, el típico “ring” del teléfono de la oficina del director nos despertó. En esos años el teléfono celular, teléfonos inteligentes y toda la social media era prácticamente ciencia ficción en El Salvador.
Llegué a las instalaciones de la UCA alrededor de las 6:30 de la mañana, y la escena era dantesca: cuatro sacerdotes jesuitas yacían boca abajo, con sus masas encefálicas destruidas, en el patio de la residencia religiosa, la cual estaba ubicada dentro de las instalaciones de la prestigiosa Universidad Católica José Simeón Cañas, conocida como UCA.
Adentro de la residencia, en uno de los sobrios dormitorios repletos de libros, yacía otro sacerdote, mientras que en un salón más alejado, en otro pequeño edificio, estaban los cadáveres de la cocinera de los religiosos y de su pequeña hija. En uno de los corredores, sentado en el suelo con la mirada perdida, reposaba el esposo y padre de las víctimas, jardinero de la residencia.
A esa hora, a la escena del crimen únicamente habíamos llegado unos pocos periodistas y algunos religiosos, los cuerpos aún no habían sido cubiertos y el olor a pólvora y a sangre convertía esa mañana en una de las más tristes de la historia.
Era sin lugar a dudas una de las más grandes locuras cometidas por el ejército salvadoreño, una locura que impactó más allá de las fronteras del país latinoamericano, y que aquí en Canadá provocó mucha tristeza, ira y solidaridad.
 Sobre esos sentimientos hablaron varias decenas de salvadoreños, latinoamericanos y canadienses en Toronto el fin de semana, al conmemorar el asesinato de esos seis sacerdotes jesuitas y su empleada doméstica, la cual fue acribillada cuando trataba de proteger con su cuerpo a su pequeña hija. La Asociación Salvadoreño Canadiense (ASALCA) invitó para la ocasión a la monja Evanne Hunter, así como también la religiosa de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros) Jane Smith, y al exsacerdote católico Larry Carriere.
Sobre esos sentimientos hablaron varias decenas de salvadoreños, latinoamericanos y canadienses en Toronto el fin de semana, al conmemorar el asesinato de esos seis sacerdotes jesuitas y su empleada doméstica, la cual fue acribillada cuando trataba de proteger con su cuerpo a su pequeña hija. La Asociación Salvadoreño Canadiense (ASALCA) invitó para la ocasión a la monja Evanne Hunter, así como también la religiosa de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros) Jane Smith, y al exsacerdote católico Larry Carriere.
Fue una noche de recordación de los jesuitas, pero también de las miles de víctimas de una guerra que duró doce años y que produjo más de 70 mil muertos y miles de heridos, desplazados y refugiados.
“Todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del sol tiene su hora”, comenzó a cantar con su guitarra el conocido cantautor salvadoreño Alfredo Barahona, haciendo honor a la canción “Todas las cosas tienen su tiempo”, compuesta por el músico salvadoreño Paulino Espinoza cuando tenía apenas 17 años de edad y El Salvador vivía momentos de grave conflicto social previo a la guerra civil.
“Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y recoger lo sembrado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de entregarse al luto y a la fiesta… tiempo de tirar piedras al rio y de recoger las mismas piedras… tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz”, cantó, ante la complacencia de los asistentes.
Esa noche era tiempo de recordación, de recordar a los mártires, su pensamiento, sus obras, su lucha a favor de un pueblo oprimido. Y eso fue lo que hicieron los invitados, recordar cómo el ejemplo de estos sacerdotes influyó en sus vidas y en la forma cómo trabajaban aquí en Canadá con los refugiados que llegaban.
Entre los asistentes también hubo recordación, principalmente en la voz de Rodolfo Molina, un salvadoreño que participó activamente en las comunidades eclesiales de base, grupos de estudio de la iglesia católica que predicaban las enseñanzas de la teología de la liberación y estaban estrechamente ligados a las enseñanzas del ahora beato Oscar Romero y de los mártires jesuitas.
También fue una noche de recordación para mí, que en esos años estudiaba en la UCA bajo el manto académico de Ignacio Martín Baró, uno de los sacerdotes asesinados y con quien colaboraba en el naciente Instituto Universitario de Opinión Publica, y bajo la influencia filosófica e histórica de Ignacio Ellacuria, el rector de la universidad.
Pero fue una recordación triste, desgarradora, ya que trajo a mi memoria el trauma que viví al ver sus cuerpos inertes, tomarles fotografías, recoger testimonios y luego, ya de regreso en la sala de redacción, tratar infructuosamente de escribir , por varias horas, la nota principal del periódico para la edición de ese día. No pude. Simplemente no la pude escribir.