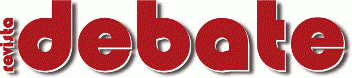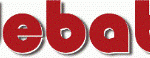GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ* / MANAGUA /
Todas las mañanas Managua se despierta con un sol espectacular que empieza a lucir sus primeros rayos a las 5:15 am. Una hora después, los techos de láminas han alcanzado una temperatura que bien podría calentar las tortillas para el desayuno. Después de las ocho, la temperatura hace sudar a cualquiera, aunque esté recién bañado (siempre y cuando no viva o viaje con aire acondicionado). A esa hora trabajadores y empleados de empresas privadas y del Estado entran precipitados a sus oficinas. El ritmo de la ciudad es febril, y el tráfico de automóviles se mueve más bien ordenado.
En los puntos más neurálgicos de esta ciudad desordenada -la de Nicaragua es una capital verdaderamente atípica-, los oficiales del tránsito saben regular el ir y venir de los vehículos. Solo las motocicletas hacen su voluntad y corren anárquicamente como una manada de ciervos perseguida por algún depredador… y muy frecuentemente con fatales consecuencias. Todo pareciera fluir con normalidad. El recién llegado difícilmente podrá encontrar una señal del intenso conflicto que se vivió hace tan sólo tres años.
Sin embargo, en el ambiente flota cierto aire de mucha incertidumbre. Quizás tenga que ver con el COVID. Pero, si comparamos las protestas contra el uso de mascarillas o cubrebocas que se han realizado en diversos países europeos -Alemania, España, Francia, Reino Unido y otros-, con la situación en Nicaragua, puede afirmarse que este último país es el más libre de todos. Muchos autobuses llevan en las ventanillas un pequeño cartel que anuncia que no se permitirá el ingreso de pasajero sin su respectivo cubrebocas. No obstante, resulta que con mucha frecuencia ni siquiera el propio conductor lo lleva. Hasta hace un par de semana era notorio que por lo menos la mitad de los usuarios del transporte público no utilizaban cubrebocas, y entre quienes lo llevaban muchos lo tenían mal colocado.
La vacunación también ha sido voluntaria. Además de la poca disponibilidad del biológico que ha tenido Nicaragua, al igual que los demás países periféricos, el bajo porcentaje de la población vacunada también se debe al escepticismo y la posición abiertamente antivacunas que han asumido muchas personas. Por increíble que parezca, también es frecuente escuchar decir que temen más a una reacción al fármaco que al propio coronavirus, situación que parecía comenzar a revertirse en las últimas dos semanas.
Pese a los pocos datos disponibles oficialmente sobre el número de personas afectadas, o quizás por eso, la información sobre vecinos, conocidos o amigos afectados por la enfermedad circula en la calle tan veloz como las motocicletas. Junto a ella también viajan rumores, exageraciones y recomendaciones infundadas y hasta absurdas. La incidencia de la variante Delta se ha hecho sentir, y si bien no se ha observado una situación de desborde de hospitales o de fallecidos en las calles como ocurrió en Ecuador, en el ambiente también se percibe una seria preocupación.
Las instituciones del Estado, universidades y centros de trabajo se esfuerzan por dar a conocer las disposiciones oficiales para prevenir los contagios, pero es evidente que hace falta una campaña de mayor envergadura. Por lo demás, también hay señales contradictorias.
En aras de mantener a flote la frágil economía, seriamente averiada por las protestas de hace tres años y las sanciones estadounidenses, las municipalidades y algunos ministerios organizan ferias en las que pequeños productores agrícolas, comerciantes en pequeñas escalas y artesanos o emprendedores ofrecen sus productos a precios accesibles. En ellas la afluencia de público es considerable, por lo que también acarrea críticas porque no todos los asistentes guardan la distancia recomendada ni utilizan cubrebocas. Esto también revela qué tan difícil la tiene un país pequeño, que además de la pandemia es acosado por la permanente amenaza de más sanciones económicas, que a decir verdad sólo se ensañan en quienes andan a pie o se mueven en transporte público.
La otra incertidumbre que también flota en el ambiente tiene que ver con las elecciones generales que se llevarán a cabo el 7 de noviembre. Se da por descontado que el FSLN las ganará y que el presidente Daniel Ortega será reelecto. Hasta personas que dicen adversar al gobierno también lo dan por hecho. La diferencia está en que unos creen que tales resultados obedecen a la labor que ha realizado el gobierno desde 2007, que se refleja en muchas obras de infraestructura vial, hospitales, mejoras en algunos barrios y algunas políticas sociales como becas a estudiantes de muy escasos recursos o merienda escolar a niños de zonas marginales.
Para los sectores de la oposición, el FSLN ganará la mayoría de los votos “de cualquier manera”. Esta semana empezó la campaña electoral. Muy acorde a los tiempos, a diferencia de lo usual, no ha habido mítines de arranque. El inicio lo ha marcado la difusión de diversos mensajes -carteles, videos, canciones- en las redes sociales y plataformas virtuales.
Teniendo esto más o menos claro, la interrogante que surge es: ¿qué sucederá tras las elecciones? Hay quienes sugieren que también podría presentarse una sorpresa como la que impactó a sandinistas y antisandinistas en 1990. Para evitar eso, activistas del FSLN han desarrollado una febril actividad de visitas casa por casa en las más diversas comunidades. Buscan recoger el sentir de la población y escuchar sus quejas, las que por lo general tienen que ver con reclamos de por qué no se ha pavimentado sus calles, o porqué aún no llega ahí el plan techo, u otras demandas más específicas y hasta personales.
Contrario a lo que podría esperarse, no se escuchan referencias a presos políticos, libertad de expresión, derechos humanos y otras demandas que medios de oposición hacen al gobierno. Pero ¿cómo saber si hablan estos temas con otros interlocutores, quizás como un rumor más?
*Guillermo Fernández Ampié es un periodista nicaragüense con doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).