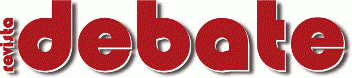GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ / MEXICO /
Es normal que en estos días de incertidumbre en los que una vez más ha quedado en evidencia la fragilidad de nuestras vidas, la de todos y no sólo las de quienes viven cotidianamente en condiciones muy precarias, nos preguntemos sobre el futuro: ¿Sobreviviremos? ¿Qué pasará después? ¿Cómo será el mañana?
Sin embargo, me parece se está exagerando un poco, y que ha surgido una suerte de moda, como si por ahí también circula otro virus que ha infestado a muchas personas y ha desarrollado en ellas cierta condición que podríamos denominar el síndrome de Sibila, un don de pitoniso o pitonisa.
Así, hemos venido escuchando muchas ideas que parecen más apropiadas para guiones de series televisivas o novelas de ciencia ficción que para describir el futuro inmediato: se reducirán las relaciones sociales al mínimo, la principal forma de comunicación serán las videollamadas (como ocurría en un programa de dibujos animados transmitido en los años sesenta y setenta del siglo pasado). Se acabarán las oficinas y todos trabajaremos desde casa; lo mismo ocurrirá con la educación (no habrá asistencia a salones de clase, los profesores deben especializarse en plataformas virtuales, si no lo hacen mejor que se jubilen); se impondrá (¿o ha comenzado a imponerse?) una dictadura de control tecnológico que seguirá cada uno de nuestros pasos y vigilará cada cosa que hagamos (como si actualmente Google no conociera desde qué artículo de consumo llamó nuestra atención hasta, muy probablemente, las veces que vamos al baño).
Cómo parte de esta moda, un diario español preguntó a varias decenas de “expertos y pensadores” cómo será el mundo una vez que pase la pandemia. Las respuestas fueron de las más variopintas y dan para todos los gustos. Algunas auguran “la digitalización del sexo”; otras que el virus logrará lo que el feminismo no ha conquistado en cien años: reinará una extraña armonía entre los hogares, los varones asumirán equitativamente las labores domésticas y hasta habrá mayor estabilidad entre las relaciones de pareja; abuelos y nietos se reencontrarán y limarán, casi hasta hacerlas desaparecer, las diferencias generacionales; se renueva la idea de que desaparecerán los materiales impresos, comenzando por los diarios, y se pasará a la victoria definitiva del reino digital y virtual; la globalización se frenará y el mundo será más inestable (como si desde que empezó este siglo no hemos atestiguado una guerra tras otra y un bombardeo tras otro, obligando a migrar y naufragar a miles de refugiados).
Algunos muy bien intencionados auguran que pasaremos a “la política del bien común”, mientras que algún pesimista teme se extingan los deportes ante la falta de público en los estadios. En la web también se anuncia con júbilo, como si se tratara del mesías, la pronta llegada del fin del capitalismo. Alguien comentó que “el futuro nos alcanzó”. Siguiendo esta idea también se dice que ahora vivimos lo que imaginaron escritores futuristas décadas atrás.
Ante ese caudal de premoniciones vale la pena detenerse un momento y ver más detenidamente a nuestro rededor. Quizás comprobemos que la pandemia sólo generalizó y expuso una situación que ya miles de personas desde hace mucho vivían cotidianamente, en especial aquellas de muy pocos o nulos recursos económicos, más aún en los países antes denominados, graciosamente, “en vías de desarrollo”.
El mundo está espantado, y con razón, porque los hospitales han colapsado. No hay suficiente equipo médico o especializado para atender a los enfermos, tampoco hay suficientes medicinas o simplemente no hay medicinas. Esa misma situación se ha vivido desde siempre en los países más empobrecidos, y también la viven los marginados en varios de los países con mayores recursos. No es una realidad nueva.
Quizás el escándalo y el asombro se deban a que ahora están falleciendo muchas personas en los países industrializados, donde generalmente nadie se muere por un virus. Lo que ha ocurrido es que el Covid-19 se infiltró como huésped indeseado en esa burbuja dónde no es común ver morir a las personas por cientos o por miles. Si las víctimas tuvieran la piel más oscura o los hechos ocurrieran en un país tropical, probablemente sería una nota más en los grandes medios de comunicación. Nada extraordinario.
Pensando en el futuro, no creo que varíen mucho las necesidades básicas de cada uno de nosotros: alimentarnos, educarnos, tener una vivienda cómoda, gozar de salud, contar con un empleo y un salario que ayude a reproducirnos. Así que supongo que seguirá habiendo personas que se dediquen a producir alimentos y otras que se encarguen de recoger las cosechas. Me cuesta un poco imaginarme que las máquinas se encarguen de esas tareas. No creo que pronto existan suficientes robots sembrando maíz o arroz, o recolectando naranjas o fresas, o cualquier otro producto agrícola. Alguien deberá seguir sacando la basura para que otras personas que conducen un camión se la lleve, tal como ha seguido ocurriendo incluso durante la pandemia y a pesar de los confinamientos.
Entre todas las opiniones leídas acerca del futuro post-pandemia me llamó mucho la atención la de un reconocido y polémico escritor francés que expresó: “el mundo será el mismo, solo que un poco peor”. Con esa misma fuerza realista, un apreciado amigo opinaba con aplomo: “qué va, una vez que esto pase, la gente se va a olvidar de todo”. Me temo que a ambos asiste alguna razón.
*Ilustracion: Quocirca.com