POR HUMBERTO BONIZZONI*
(Tercer premio en el X Concurso de Cuentos nuestra palabra 2013)
Me desplazo en silencio hacia el escenario donde toca la banda y, sin siquiera pestañear, voy observando el espectáculo a mi alrededor. Música estridente, seres extraños, gritos y olor a marihuana.
Sumido entre el griterío y el humo que cuelga del techo, la veo aparecer. Ella, como yo, no pertenece a esta escena de peinados estrafalarios y jóvenes drogados. Cabellos rubios hasta los hombros que iluminan el ambiente como una antorcha, chaqueta de cuero negro, pantalones ajustados. Demasiado perfecta.
Avanza tanteando el ambiente con seguridad infinita. Altanera, su mirada sólo ofrece desprecio a quien observa con vanas insinuaciones de cama. No hay acompañante. Parece estar sola.
Tema tras tema, veo de reojo como ella manda a la mierda sin mayor esfuerzo a los que pretenden dárselas de galanes. Alguno se acerca y le ofrece una cerveza, un cigarrillo o algo más tentador y adictivo. Ella es una fortaleza inalcanzable. Todos fracasan irremediablemente, despachados con una mirada de desprecio. Uno tras otro, enviados sin contemplaciones a la mismísima puta que los parió.
*****
Le repito a ella que la situación en casa no da para más. Esta conversación la hemos tenido mil veces. Que las cosas hace tiempo vienen feas. Discusiones, reproches. Las eternas recriminaciones que se lanzan cuando las parejas van cuesta abajo, le afirmo. Falta de afinidad, falta de hijos, problemas económicos. Infinidad de razones que abren el abismo que finalmente nos separa.
Ella mira en silencio. Sus ojos destilan impaciencia.
Ya sé que no estás dispuesta a esperar más, que estás hastiada de este triángulo.
Entonces ella, con sus cabellos dorados, lanza frases, requerimientos de amante desesperada, exigencias repetidas. ¿Qué sugieres? Eso no. No quiero darle la excusa para terminar este matrimonio como si fuera mi culpa. Ya lo expliqué antes. Nada de arriesgarme a que un maldito juez me deje sin casa, sin automóvil, sin dinero. No voy a quedarme en la calle con los bolsillos vacíos.
Ella se pone como una fiera.
*****
Conduzco por barrios desconocidos. Sólo para matar el tiempo. Para no volver a la casa que me espera vacía. Llevo meses haciendo esto, simplemente conduciendo sin destino alguno.
El brazo ya no molesta ni duele. Al principio, debía conducir prácticamente con una mano. Fue doloroso, incómodo. Los cortes no eran graves, pero con tanto movimiento del antebrazo las heridas se reabrían una y otra vez. Poco a poco, las molestias desaparecieron.
Al final, lo único que conservo del episodio son las líneas púrpuras pintarrajeadas en el antebrazo —temo que no desaparecerán nunca—; mi orgullo de galán herido y embaucado, y los reproches e insultos de mi mujer al descubrir aquel espantoso graffiti dibujado con burdas letras.
Reconocí mi error y ella tuvo la decencia de no pedir detalles. Sin embargo, no creyó que aquello fuera únicamente un turbio asunto de unas horas. Imposible, dijo. Que si era cierto, debía recurrir a la policía para que dieran con la supuesta desconocida. Mi vergüenza de macho herido pudo más. No me atreví a poner la denuncia y no hubo investigación.
Ella no estaba dispuesta a tolerar semejante engaño. Una mañana cogió sus cosas y me dijo hasta luego. Nunca regresó.
Lo próximo que supe de ella fue por intermedio de su abogado, que llamó para explicar que el divorcio ya estaba siendo tramitado. No me sorprendí. Fue la gota que rebalsó el vaso.
*****
A mitad del concierto, noto su cercanía. Tan sólo a dos pasos.
Otro tema más y se para a mi lado. Me pide un cigarrillo. Oculto mi sorpresa. Saco la cajetilla con fingida naturalidad y luego le extiendo el encendedor con la llama presta. Todo un caballero.
De vez en cuando, cruzamos miradas.
Difícil saber lo que pretende. No soy su tipo y los dos lo sabemos.
El avance de la multitud nos acerca. No hago nada para evitarlo.
En un momento dado, me echa un brazo por sobre los hombros con espantosa naturalidad y comienza a cantar al unísono con la muchedumbre. Un gesto espontáneo entre viejos amigos, entre novios de toda la vida. Sus ojos siguen clavados en el escenario. La familiaridad de su abrazo contrasta con la sorpresa pintada en mi rostro.
Nos quedamos así. Unidos como si nos conociéramos de toda la vida.
*****
Ella quiere acabar con este asunto lo antes posible.
Me acerco por la espalda. Le acaricio los cabellos, los hombros. Tranquila, le digo. Déjamelo a mí, bonita, yo te diré qué hacer. Tengo una idea. El plan perfecto. Pero tiene algo de riesgo. ¿Me entiendes? Si fallamos, nos metemos en problemas. Debemos actuar con cuidado.
Busco entre mis cosas y le enseño la foto más reciente. Fíjate bien, mi amor, memoriza estos rasgos, este rostro enemigo. Ya sé que no eres tonta, que lo has visto antes, pero siempre lo has hecho desde cierta distancia y protegida por el anonimato de un parabrisas o un ventanal para evitar ser descubierta.
Esta vez será distinto. Ahora la cosa va en serio, mi amor, esta vez tendrás que acercarte y ser vista. Lanza una diabólica sonrisa de complicidad. Le acerco la foto de mi marido, la misma que se hizo hace una semana para sacar el pasaporte nuevo.
Esto es lo que necesito que hagas, linda, le digo con lentitud para que ponga mucha atención.
*****
Llego a casa. Silencio total. Reviso correo. Cuentas, publicidad. Un descuido, advierto. El cartero dejó un sobre para mi ahora ex mujer. Hace meses que no le llegan cartas a casa.
Es temprano. Ella todavía debe estar en su oficina. Le llevaré el sobre a su secretaria. No pretendo hablarle a mi ex mujer, sólo quiero evitar estar en casa solo.
Conduzco sin prisa alguna.
La secretaria me reconoce enseguida y se cuida de no hacer comentarios sobre el divorcio. Supongo que lo sabe. Ella, explica, salió a comer y ya debe de estar por volver. Le entrego el sobre y me marcho fingiendo tener prisa.
Regreso al automóvil. Caprichosamente, el perro destino quiere que, en el instante preciso en que enciendo el motor, aparezca velozmente y se estacione delante de mí un automóvil deportivo con la capota plegable abajo.
Observo a mi ex mujer alegremente sentada en el asiento del copiloto, intercambiando frases inaudibles y despidiéndose de su acompañante con un efusivo y húmedo beso en la boca, que no deja lugar a posibles malinterpretaciones. Se besan con pasión y sin temor alguno a los ojos de los curiosos de turno.
Salgo del vehículo y me acerco al deportivo por el costado del conductor justo cuando mi mujer desciende. Al reconocerme, se queda petrificada y borra la sonrisa de sus labios. Sin soltar las manos del volante, la mujer de cabellos rubios y chaqueta de cuero negro observa por un segundo sin comprender la mueca de extrañeza que surca el rostro de su amante. Luego, gira la cabeza y me reconoce al instante. Para disfrutar la expresión de espanto en su cara, apoyo con chulesca lentitud un brazo sobre el parabrisas. El mismo brazo donde unas letras color púrpura anuncian burlescas el nombre de una mujer como si se tratara del nombre de un afamado perfume.
Ahora entiendo. Ella no quería sexo.
*****
Vámonos de aquí, invita la rubia.
Nos escabullimos de aquella maraña de música, drogas y descontrol.
Nos hartamos de alcohol y cigarrillos y nos comemos a besos en la privacidad cómplice de un cuarto de motel para amantes peregrinos en las afueras de la ciudad.
Cabellos revueltos, ropas esparcidas alrededor de la cama, besos apasionados, caricias. Respiramos la sensualidad, las ansias del momento. Y luego, la nada misma. Oscuridad absoluta. En algún momento, mi mente se va a cero.
Eso es lo que tienen los espejismos. Que no te enteras que tienes uno enfrente hasta que intentas alcanzarlo.
Despierto desnudo en la cama revuelta. Me duele la cabeza como si me hubieran golpeado con un palo. Estoy solo. Mi ropa permanece esparcida por el suelo, la suya ha desaparecido.
Registro mi chaqueta y encuentro la billetera. Compruebo con sorpresa que no falta nada. Dinero, tarjetas de crédito, la fotografía de mi esposa. Todo en su sitio. No comprendo.
Al guardar la billetera, noto un líquido que me escurre por el brazo izquierdo y mancha las sábanas. En la cara interna del antebrazo, encuentro un nombre de mujer grabado a punta de cuchillo. Hilillos de sangre fresca brotan arteramente por los cortes rectos hechos a pulso en mi carne. Me ha marcado la muy perra. Seguro puso algo en el alcohol para dormirme y así poder garabatear su puto graffiti.
Echo a correr el agua en el lavabo del baño. Me miro en el espejo mientras dejo que el agua escurra sobre las heridas y se lleve mi sangre espesa. Mi patético aspecto me revela de sopetón la triste naturaleza del episodio con la sutileza de una feroz patada en el estómago: ella no quería sexo; sólo quería tatuarme.
*Humberto Bonizzoni Silva. Vvive en Edmonton, Alberta. Titulado como traductor y periodista; nacido en Santiago, Chile, obtuvo primeros lugares en concursos de cuentos en Paris, Francia (Concurso Juan Rulfo, 2001); Laguna de Duero, España (2002); Edmonton, Canadá (2002 y 2004) y Malabo, Guinea Ecuatorial (2007). Fue finalista en el concurso de cuentos en Villa Del Río, Córdoba, España (2006). Obtuvo Menciones Honrosas en “Nuestra Palabra” en 2010 y 2011.
Tiene cuentos publicados en España, Francia y Canadá (revistas literarias y periódicos).
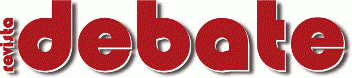




Be the first to comment on "“Espejismo con nombre de mujer”"