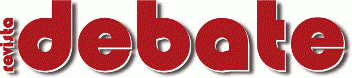POR GUILLERMO FERNÁNDEZ AMPIÉ* / MANAGUA /
El recién pasado 21 de noviembre, la República Bolivariana de Venezuela celebró un nuevo proceso electoral, el número 29 desde que el chavismo llegó al poder en 1998. En estas “mega-elecciones”, como se les llamó, de entre los más de 70 mil candidatos que se presentaron fueron elegidos 23 gobernadores, 335 alcaldías y 3,082 otros cargos de elección popular. A diferencia de proceso anteriores, en estas se presentaron diversos grupos de oposición, los que – como en el caso de Nicaragua- fueron incapaces de presentar candidaturas de unidad, divididas también entre el dilema de participar o no. Con el 90% de las boletas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral informó que el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) se triunfó en 20 Estados y la oposición en los tres restantes. La participación fue del 41.8%.
Como veedores u observadores electorales se acreditaron más de 300 personas, entre ellas representantes del Centro Carter, la Unión Europea (UE), especialistas de Naciones Unidas e invitados especiales del gobierno venezolano que provenían de diversos países. Hasta el momento de escribir esta nota, los representantes del Centro Carter y de la UE no habían emitido ningún comentario. Mientras tanto en las redes sociales en internet comenzaron a circular algunos mensajes con la clara intención de descalificar el proceso
Como en el caso de Nicaragua, contra Venezuela los argumentos son similares: acusaciones de fraude realizadas de forma precipitada y sin presentar evidencias que respalden dichas denuncias, una supuesta subordinación del tribunal electoral al Ejecutivo, la insinuación de un posible rechazo de los resultados.
Por encima de esos cuestionamientos podrían hacerse otros, unos muy diferentes. En primer lugar, es necesario preguntarse por qué deben ser supervisadas o certificadas las elecciones en los países latinoamericanos, especialmente donde los gobiernos han demostrado una clara voluntad para favorecer al sector económicamente más pobre, y realizan esfuerzos notables para garantizar acceso a la salud y la educación a todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que en doscientos años de vida independiente aún se necesite de árbitros supuestamente neutros, pero que en la realidad tienen sus conflictos de intereses? ¿Será que en Estados Unidos y en algunos países europeos se piensa que los latinoamericanos son incapaces de darse elecciones aceptables y dignas? Recordemos que a finales del siglo XIX y principios del XX pensaban que América Latina era incapaz de gobernarse.
También podemos cuestionar la actitud de las élites latinoamericanas que actúa con un sentido de la democracia muy singular: para ellos las elecciones son justas, legítimas y democráticas sí y sólo sí alguno de sus representantes resulta electo. Todo lo demás es cuestionable. Lo cierto es que a estos grupos dominantes realmente les ha importado muy poco la democracia. Si quien resulta electo afecta sus intereses rápidamente abandonan la careta de democráticos y apoyan cualquier atrocidad, pues la democracia debe ser como ellos la desean y que funcione a sus intereses. De lo contrario se empeñarán en destrozarla. Los ejemplos abundan en la región: el asesinato de Salvador Allende en el Chile de 1973; los intentos de golpes de Estado al presidente Chávez y a su sucesor, Nicolás Maduro; el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras de 2009… y así.
Es curioso que ante esos atentados a la democracia los gobiernos europeos y Estados Unidos no hayan realizado los esfuerzos necesarios para restablecerla… todo lo contrario. Hasta ahora EUA ha sido el principal cómplice de los grupos de la élite antidemocrática y militarista latinoamericana.
En cuanto a los observadores electorales también hay mucho que decir, y aquí sólo podremos enunciar algunas situaciones. Mientras preguntaba sobre la calidad de las votaciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, los funcionarios de las mesas electorales y votantes de mayor edad recordaron “la cochinada” ocurrida en las votaciones de 1996. Según sus testimonios, grupos afines del Partido Liberal del entonces candidato Arnoldo Alemán asaltaron centros de votación para llevarse las urnas llenas de votos. Días después éstas aparecieron tiradas en predios vacíos o en pozos de desagüe ubicados en las antiguas ruinas de Managua. Sin embargo, para los observadores esa situación no habría afectado los resultados. Lo mismo ocurrió durante la polémica reelección de Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras. En este país, observadores europeos y estadounidenses también se hicieron de la vista gorda ante tantas y tan evidentes irregularidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto sentido tiene esa observación electoral?
Más aún, ¿quién ha otorgado la facultad a esos observadores para decidir o certificar si las elecciones latinoamericanas son justas, libres o democráticas? Debe recordarse que la democracia es algo que se construye según la historia y la cultura de cada nación y que éstas pueden y debe darse su propio modelo, no puede importarse como una Coca-Cola ni copiarse siguiendo un modelo, como ocurre con las sucursales de los negocios de comida rápida.
*Guillermo Fernández Ampié es un periodista nicaragüense con doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien actualmente es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).